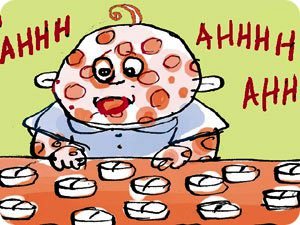 Un estudio con cuatro de estos fármacos revela efectos secundarios cardiometabólicos. En los últimos 10 años su consumo en menores se ha multiplicado por seis. Los expertos piden que se haga un uso juicioso de estos productos
Un estudio con cuatro de estos fármacos revela efectos secundarios cardiometabólicos. En los últimos 10 años su consumo en menores se ha multiplicado por seis. Los expertos piden que se haga un uso juicioso de estos productos
La sospecha de que los antipsicóticos de segunda generación (los más modernos conocidos también como atípicos), tienen más efectos secundarios en los niños y en los adolescentes que en los adultos se arrastra desde hace unos años. Ha sido ahora cuando un nuevo estudio ha puesto en negro sobre blanco la cruda realidad: elevan en cerca de un 7% el peso corporal, además de alterar los niveles de colesterol y triglicéridos. En definitiva, aumentan el riesgo cardiovascular.
En los últimos 10 años el consumo de estos fármacos en la población infantil se ha multiplicado por seis dentro de España. Pese a este aumento, España mantiene tasas de prescripción de psicofármacos que están muy lejos de las que se registran en otros países como EEUU.
Pocos científicos, por no decir ninguno, dudan de la eficacia de los antipsicóticos de segunda generación a la hora de mejorar los síntomas, la evolución y prevenir las complicaciones o secuelas de las psicosis, el trastorno bipolar, las alteraciones severas del comportamiento asociados al autismo y otros trastornos del desarrollo, la hiperactividad, la agresividad o los tics de los más pequeños.
Pero “trabajos previos ya habían indicado la posible mayor sensibilidad de los niños y los adolescentes a sus efectos secundarios. Sin embargo, los datos no se consideraron definitivos porque podrían estar alterados si los participantes habían estado expuestos previamente a los fármacos clásicos”, comenta Juanjo Carballo, psiquiatra infantil y de la adolescencia de la Fundación Hospital Jiménez Díaz de Madrid.
Este obstáculo acaba de ser superado por Christoph Correll, del Hospital Zucker Hillside en Nueva York [la división de Psiquiatría del Long Island Jewish Medical Center], y su equipo que han llevado a cabo una investigación con 272 pacientes pediátricos de entre cuatro y 19 años que no habían recibido medicación antipsicótica previa. Todos ellos iniciaron un tratamiento con un antipsicótico atípico (olanzapina, quetiapina, risperidona y aripiprazol) o llevaban ya una semana o menos de consumo de estos productos. El grupo control se formó con 15 de estos participantes que rehusaron participar o que suspendieron el tratamiento.
Con solo 12 semanas de terapia
A los tres meses de terapia, y tal como publica el ‘Journal of American Medical Association’ (JAMA), todos los menores fueron sometidos a una serie de pruebas, como medición de peso y control de lípidos. Los datos revelan que aquéllos que habían consumido olanzapina habían ganado 8 kilos; los que tomaron quetiapina, 6,7; los que siguieron el tratamiento con risperidona, 5,3 y, finalmente, añadieron 4 kg a su peso los que ingirieron aripiprazol. Este aumento fue nulo en el grupo control.
Y no sólo. También se produjeron cambios metabólicos, es decir hubo alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos . “Los más significativos en ambos perfiles se produjeron con el uso de olanzapina y quetiapina, mientras que con risperidona aumentaron de forma importante los de triglicéridos. Por el contrario, aripiprazol no modificó las cifras”, destaca el estudio.
Ante estos resultados, “obviamente se recomienda un uso juicio de este tipo de fármacos, una frecuente monitorización de los pacientes y el manejo de los efectos secundarios que pudieran observarse a lo largo del tratamiento, lo que incluye chequeos cardiometabólicos bianuales tras los tres primeros meses de terapia”, apunta el doctor Carballo.
Prescripciones sensatas
Los autores defienden que los especialistas hagan “un balance de los beneficios y riesgos cardiológicos de los antipsicóticos de segunda generación en los enfermos mentales y que sigan cuidadosamente las recomendaciones para la prescripción de estos productos, teniendo en consideración otras alternativas con menos riesgos”.
En este sentido, Christopher Varley y Jon McClellan, ambos del Hospital Infantil de Seattle en Washington, recuerdan en un editorial que acompaña al trabajo que “la investigación se produce de una forma oportuna y a tiempo”. Defienden que “estos medicamentos pueden salvar la vida de los menores con enfermedades psiquiátricas severas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la agresividad asociada al autismo. No obstante, dado el aumento de peso y la elevación del riesgo de problemas cardiovasculares y metabólicos a largo plazo, su uso extendido y cada vez más elevado en niños y adolescentes se debería reconsiderar”.
Insisten también en que “buena parte del soporte científico que han recibido estos productos proviene de estudios financiados por la industria farmacéutica. Investigaciones recientes del Congreso así como de distintos medios de comunicación han sacado a la luz algunas de las estrategias de las compañías para influir en las prescripciones. Los tratamientos médicos tienen que dictarse por datos empíricos y no por anécdotas, presunciones o estrategias de márketing. Es fundamental que se lleven a cabo estudios a gran escala con fondos independientes que establezcan la seguridad y los beneficios de estos fármacos a largo plazo en la población infanto-juvenil”.



